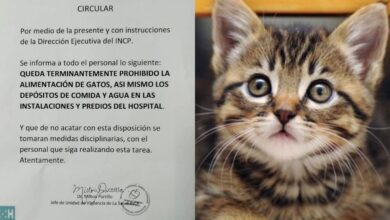De la conducta de los servidores públicos y el “Tone at the Top” Cuando la degradación ética se vuelve cultura política
Por: Sandra Ponce Abogada especialista en derechos humanos, lucha anticorrupción y relaciones internacionales

En Honduras, el deterioro de la conducta de los servidores públicos ha dejado de ser una excepción para convertirse en una práctica cotidiana. Funcionarios que deberían representar al Estado se comportan como activistas de partido; utilizan sus cargos, cuentas oficiales y recursos públicos para hacer campaña, insultar adversarios y promover una narrativa de confrontación. Lo más alarmante no es solo la infracción legal —pues la ley lo prohíbe expresamente— sino la naturalización social de esta falta de decoro, como si la pérdida de formas fuese un rasgo aceptable del liderazgo político.
El Código de Conducta Ética del Servidor Público de Honduras (Decreto 36-2007) prohíbe toda forma de proselitismo y exige integridad, imparcialidad y respeto en el ejercicio de la función pública. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC) dispone en sus artículos 7 y 8 que los Estados deben establecer códigos de conducta para garantizar la honestidad y la responsabilidad en el servicio público. Asimismo, la OCDE advierte que los sistemas de integridad solo funcionan cuando existe coherencia entre las normas y el ejemplo del liderazgo político —el llamado “tone at the top”—, porque el comportamiento de quienes ocupan las posiciones más altas define los límites de lo que es éticamente tolerable.
Este fenómeno tiene raíces más profundas que un simple incumplimiento normativo: expresa una crisis de valores democráticos. Como planteó Robert Dahl, las instituciones no son solo estructuras formales, sino acuerdos culturales que sostienen la democracia; cuando se pierde el compromiso con la inclusión, la igualdad política y la rendición de cuentas, las instituciones se vacían de contenido. En ese vacío prosperan el personalismo y el caudillismo, que son la antítesis del Estado de derecho y sustituyen la autoridad institucional por la devoción al líder.
La conducta actual de muchos funcionarios del oficialismo —abiertamente partidaria, agresiva y complaciente con el irrespeto— confirma, de forma cruda, ese deterioro institucional. El Estado ya no habla con voz propia: habla con tono de campaña. Y ese tone at the top, marcado por el caudillo y replicado en todos los niveles, no solo erosiona la confianza ciudadana sino que legitima la idea de que el poder público es botín político.
Frente a esta deriva, el silencio social equivale a complicidad. Tolerar el irrespeto desde el poder es abdicar del derecho a instituciones decentes. Urge, por tanto, un rechazo firme, no partidario sino cívico: la defensa de la ética pública es la defensa misma de la democracia. Reformar leyes no bastará si no se transforma la cultura política que aplaude la vulgaridad y premia la lealtad personal sobre la institucionalidad.
Recuperar la decencia pública no es una cuestión estética: es la condición de posibilidad del Estado de derecho. Y comienza, inevitablemente, por exigir que quienes gobiernan vuelvan a ser servidores —no propagandistas— del interés público.